
Día 105, viernes 17 de febrero de 2017, san Lotoringo, Lat. 64º 48 S, Lon. 62º 39 W, Bahía Andvord.
Se acabó. No escribo más. He enfermado de belleza, me duelen los ojos, se me abre la piel. Hemos amanecido en una bahía circular toda bordada de icebergs y glaciares, sol a rabiar, y seis insolentes cuanto elegantes ballenas Minke, el equipo olímpico de natación sincronizada, han venido durante más de tres horas a danzar en la proa del Hespérides.
 Las chicas antárticas de Gemma Mengual se han divertido de lo lindo con nosotros, posando coquetas para las cámaras. Las ballenas, que tienen millares de billones de neuronas y sinapsis, se han acercado al barco en son de paz, de fiesta. Botamos una zodiac con seis expedicionarios y un hermoso ejemplar de ballena —de unos ocho metros, dorso gris perla y barriga pecosa—, anduvo media hora tras el motorcito de la embarcación, siguiendo su estela tan cerca que podríamos acariciar el lomo desde la lancha.
Las chicas antárticas de Gemma Mengual se han divertido de lo lindo con nosotros, posando coquetas para las cámaras. Las ballenas, que tienen millares de billones de neuronas y sinapsis, se han acercado al barco en son de paz, de fiesta. Botamos una zodiac con seis expedicionarios y un hermoso ejemplar de ballena —de unos ocho metros, dorso gris perla y barriga pecosa—, anduvo media hora tras el motorcito de la embarcación, siguiendo su estela tan cerca que podríamos acariciar el lomo desde la lancha.
Ni un gesto de miedo o agresivo, ningún ademán de irse: la ballena se divirtió un buen rato jugando con la zodiac,  siguiéndonos por toda la bahía. Otras pasaban bajo la proa del Hespérides y salían al otro costado haciendo acrobacias, a saludar a la afición, cargada de cámaras y móviles.
siguiéndonos por toda la bahía. Otras pasaban bajo la proa del Hespérides y salían al otro costado haciendo acrobacias, a saludar a la afición, cargada de cámaras y móviles.
Ha sido tan fuerte que no lo pude soportar; me he desmayado. He sufrido una conmoción emocional. Me han tenido que reanimar frotándome trozos de hielo. A lo lejos, el sol derrite una ladera y oímos la nieve rodar, y el estruendo de glaciares que crujen. Salvo este trueno, y los surtidores y el canto de las ballenas [«antes de amar, cantan», escribe Sender], el resto es paz y silencio. Estoy cegado por la belleza. Herido por la luz, el viento y el agua. Dimito.
















 Base Gabriel de Castilla en Isla Decepción
Base Gabriel de Castilla en Isla Decepción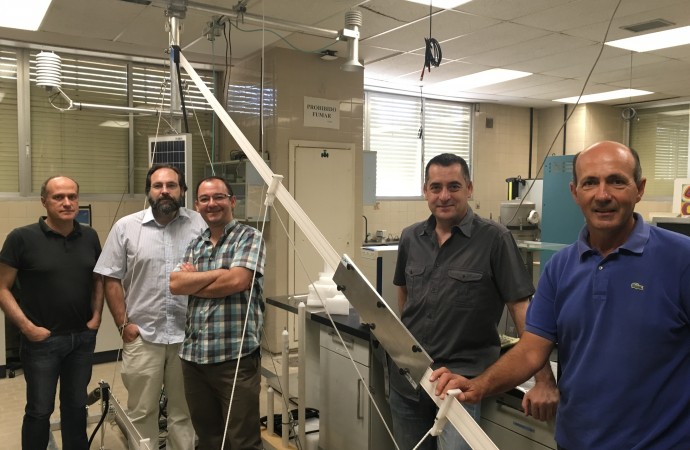 Blog PERMASNOW – Universidad de Alcalá
Blog PERMASNOW – Universidad de Alcalá British Antarctic Survey
British Antarctic Survey Caminando entre pingüinos
Caminando entre pingüinos El blog de Rosa M. Tristán
El blog de Rosa M. Tristán The Antartic Report
The Antartic Report