
Enrique Carmona, Granada, sismólogo, Universidad de Granada.
EL MAESTRO EN LA ANTÁRTIDA.
En mi vida corta, aunque al galope, he tenido muchos profesores y pocos maestros. Hubo profesores y profesoras voluntariosos, otros pasaron sin dejar la mínima huella. Maestro, en el sentido machadiano, es el que describe Manolo Rivas en A lingua das mariposas; el que cantaba Patxi Andión (que anduvo en amores, envidiados, con la Miss Universo Amparo Muñoz: los más jóvenes no recuerdan a Amparo ni a Patxi; pero deberían escuchar su canción El maestro).
Maestro es, en primer lugar, el que da ejemplo: no dice lo que hay que hacer, lo hace. En segundo lugar, el que desborda entusiasmo por su materia y lo contagia a sus discípulos. Es capaz de transmitir con generosidad y sencillez, no solo el conocimiento, sino la pasión por el conocimiento. No se considera imprescindible ni aspira a la cátedra vitalicia: el verdadero maestro se muere siendo un aprendiz.
He conocido durante la estancia en la Base científica Gabriel de Castilla a un verdadero maestro, el sismólogo de la Universidad de Granada, Enrique Carmona; y he visto, día a día, cómo compartía su saber con el joven estudiante, Iván, un simple becario, uno de tantos, menospreciados por el brillante sistema académico de nuestro país. Los dos, con la callada compañía de Benito Martín, trabajaban a mi lado en el módulo científico: les he escuchado durante horas, inconsables, hablar, reír, discutir, compartir, como dos amigos.
El pulso dialéctico entre Enrique e Iván era apasionante, vigoroso. El maestro, con infinita paciencia, sembraba pistas, indicaba caminos, abría horizontes. El alumno, con indisciplinada prisa, absorbía cada dato y cada frase. La prueba del nueve llegó cuando el maestro confió al neófito la tarea más delicada: colocar un sismógrafo en Caleta Cierva. La confianza. ¡Qué importante es la confianza en los demás, saber delegar, admitir que no somos imprescindibles!
Una tarde, en la Base, nos explicó la sismología como una novela de Verne; pero con más rigor científico y con más gracia. La claridad es la cortesía del sabio, dijo Ortega. Cuando Enrique Carmona se fue, todos lloramos abrazados. Cuento estas intimidades porque son emociones a flor de piel que solo fluyen, de modo muy especial, en la Antártida. En el límite. A su discípulo, Iván, le he arrancado una promesa: dentro de treinta años vendrá a visitarme con Enrique Carmona, y nos tomaremos juntos una milnueve al pie de la Alhambra. ¡A la salud del maestro!





 Base Gabriel de Castilla en Isla Decepción
Base Gabriel de Castilla en Isla Decepción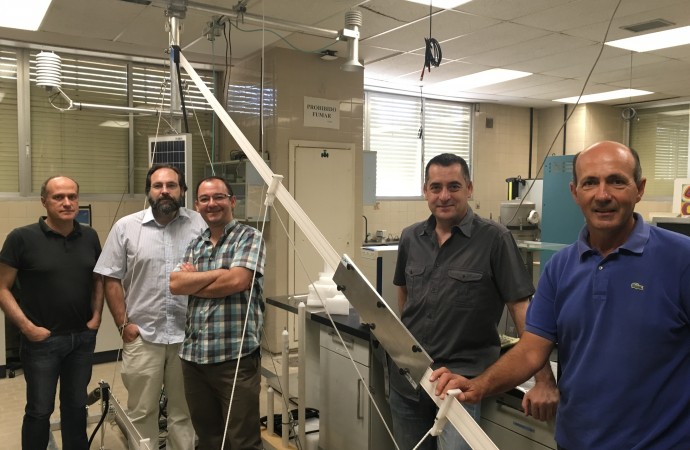 Blog PERMASNOW – Universidad de Alcalá
Blog PERMASNOW – Universidad de Alcalá British Antarctic Survey
British Antarctic Survey Caminando entre pingüinos
Caminando entre pingüinos El blog de Rosa M. Tristán
El blog de Rosa M. Tristán The Antartic Report
The Antartic Report